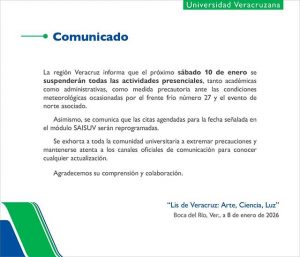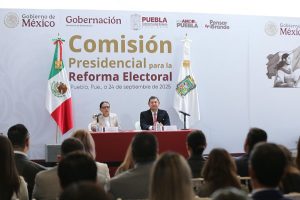Por Silvia Núñez Hernández
La destrucción de la educación no siempre ocurre con tijeras presupuestales ni con escuelas en ruinas. A veces se ejecuta de manera más sofisticada y más peligrosa: desde el contenido, desde el lenguaje y desde el libro que llega a millones de niñas y niños sin posibilidad real de contraste.
Cuando el material educativo se convierte en instrumento de orientación ideológica, el Estado deja de formar criterio y empieza a fabricar adhesión. El daño no es abstracto: se instala en la forma de pensar, en lo que se considera “normal”, en lo que se acepta como verdad oficial. Eso es adoctrinamiento indebido, y en México tiene hoy un rostro institucional: Marx Arriaga Navarro, Director General de Materiales Educativos.
No se trata de un funcionario menor. En esa oficina se define lo que se enseña, cómo se enseña y —a veces— qué se considera legítimo pensar. Por eso, cuando quien ocupa ese cargo actúa como militante, como operador territorial y como agitador interno, el problema deja de ser pedagógico. Se vuelve constitucional, administrativo y político.
Porque el libro de texto —en un sistema centralizado— es poder. Y el poder, si se usa para alinear conciencias, no educa: domestica.
Arriaga ha optado por colocarse públicamente en una posición que no corresponde a la naturaleza de su encargo. No opera como un servidor público técnico que desarrolla materiales bajo criterios pedagógicos, científicos y constitucionales. Se presenta como impulsor personal de un “nuevo modelo”, como custodio de una pureza ideológica y como figura que pretende dirigir el rumbo de la SEP desde una lógica de facción. Es el salto de lo administrativo a lo doctrinario. Y ese salto tiene consecuencias.
El primer dato duro es público: Arriaga convoca a una “rebelión” interna contra la Secretaría de Educación Pública. Acusa que la conducción institucional abandonó el “obradorismo”, sostiene prácticas “neoliberales” y pretende “privatizar” la educación. No es una crítica académica. Es un llamado político formulado desde dentro del aparato del Estado. Y eso, por sí solo, marca una fractura.
La escalada no se queda en palabras: impulsa la creación de Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, exige “refundar la SEP”, dirige señalamientos contra la estructura administrativa central y anuncia críticas “implacables”. El formato no es de deliberación institucional; es de movilización. No es un debate de indicadores; es una declaración de guerra interna. Y en una Secretaría de Estado, ese tipo de movilización no es un “ejercicio de libertad” del funcionario: es una ruptura de subordinación jerárquica y de neutralidad institucional.
Aquí conviene detenerse en lo esencial: un director general no tiene mandato constitucional para organizar facciones dentro del Estado. La administración pública no funciona como asamblea militante ni como movimiento. Funciona bajo legalidad, jerarquía y responsabilidad. La libertad de expresión de un servidor público existe, sí, pero no es un salvoconducto para usar el cargo como plataforma para desestabilizar la propia institución a la que sirve.
Cuando el funcionario no distingue entre su opinión y la autoridad que le confiere el cargo, lo que hace no es hablar: impone. Y cuando, además, lo hace con un componente doctrinario, lo que sigue es una pregunta inevitable: ¿qué se está poniendo en los libros?, ¿qué se está omitiendo?, ¿qué se está presentando como “verdad” desde el Estado?
Por eso el debate sobre la educación pública no admite el engaño de las etiquetas. El “obradorismo” no es una categoría jurídica, ni un principio constitucional, ni una política de Estado. Es una identidad político-discursiva asociada a un liderazgo, a un estilo y a una narrativa. El Estado constitucional, en cambio, se rige por la Constitución, no por fidelidades personales ni por corrientes. El derecho a la educación no está diseñado para reproducir una devoción política: está diseñado para formar ciudadanía.
Y el artículo 3° —sin necesidad de citarlo como catecismo— coloca la educación pública en un mandato que es incompatible con el adoctrinamiento: laicidad, gratuidad, pluralidad y pensamiento crítico. En términos simples: el Estado no está autorizado para sustituir criterio por doctrina. Cuando un funcionario pretende “alinear” el sistema educativo a una corriente, tensiona ese mandato. No por lo que piense en lo privado, sino por lo que intenta imponer desde lo público.
En este punto aparece el problema de fondo: Materiales Educativos es la llave del relato nacional. Quien diseña el contenido y la narrativa escolar define categorías, define marcos interpretativos y define, muchas veces, el repertorio de lo aceptable. Eso impacta directamente en el derecho de niñas y niños a recibir educación con enfoque plural, con base en conocimiento verificable, con apertura a la duda y al método.
Cuando los libros se convierten en herramientas de alineación, ocurre algo más grave que un error editorial: el Estado usa su posición de asimetría para producir adhesión. El resultado no es pensamiento crítico; es obediencia. Y una sociedad entrenada para obedecer desde la infancia es una sociedad más dócil ante el abuso de poder.
La respuesta institucional del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, confirma que no se trata de una simple disputa personal. Delgado intenta apagar el incendio sin confrontación: reivindica la NEM como política de Estado, presume inversión pública y reafirma continuidad del modelo. En lenguaje político, intenta cerrar filas. Pero la grieta ya está instalada, porque Arriaga ya colocó el conflicto donde le conviene: no en resultados, no en evaluación, no en mejora pedagógica, sino en la arena de la “pureza” ideológica.
Cuando una dependencia entra a esa lógica —puro contra traidor, leal contra enemigo— la educación deja de medirse por aprendizaje y empieza a medirse por adhesión. El problema no es solo el ruido; es el precedente: si se normaliza que un director general opere como activista, el Estado se fragmenta en bandos internos.
Y por eso la exigencia de renuncia desde la oposición, aunque tenga carga política, no es un tema menor en términos institucionales. Señalan uso indebido del cargo para promover una corriente ideológica, riesgo para la pluralidad y la permanencia como imposición heredada. Puede discutirse la intención de quien acusa, pero no puede negarse el punto estructural: un servidor público técnico no debería conducir campañas políticas —ni internas ni externas— desde su encargo.
A esto se suma un elemento que agrava el cuadro: Arriaga se promueve territorialmente, recorre el país, encabeza presentaciones, habla en primera persona del modelo y opera como si fuera dirigente. En administración pública, ese comportamiento no es inocuo: personaliza la política pública, desplaza la jerarquía y convierte el cargo en plataforma. Si se hace con recursos, estructura o capital institucional, abre un campo de posibles responsabilidades administrativas por desviación de funciones y por uso indebido de posición.
En este contexto se inserta el punto más sensible, que no puede omitirse pero debe tratarse con rigor: existe referencia aportada por esta autora sobre que Arriaga presume viajar semanalmente a Palenque a ver a AMLO “a recibir instrucciones”. Jurídicamente, eso no puede presentarse como hecho probado sin evidencia documental o testimonial formal. Pero institucionalmente sí tiene peso como indicio discursivo: si un funcionario en activo presume guía política de un ex presidente y actúa públicamente en contradicción con la conducción del gobierno vigente, la hipótesis razonable no es penal; es de gobernabilidad: interferencia política en la conducción administrativa.
Ese dato, incluso tratado con cautela probatoria, ilumina algo que ya era evidente: Arriaga no está actuando como técnico; está actuando como operador de una corriente. Y cuando esa corriente se asienta en los libros de texto, el daño no se limita a una pugna interna: se instala en la formación de generaciones.
No hace falta probar Palenque para llegar al corazón del problema. El núcleo está a la vista: Arriaga no critica como ciudadano; critica desde el aparato del Estado. No debate; convoca resistencia. No propone ajustes; declara guerra interna. Y lo hace desde un cargo cuya obligación es servir a una institución, no dinamitarla.
La SEP no puede permitirse una facción instalada en su interior, porque la educación pública no es propiedad de nadie. Es un derecho. Y el derecho, cuando se administra como botín ideológico, deja de ser derecho: se convierte en mecanismo de control.
Entre los hechos públicos y el riesgo institucional
Los hechos documentados por la cobertura periodística son claros y verificables: Marx Arriaga Navarro convocó públicamente a una “rebelión” interna contra la Secretaría de Educación Pública; promovió la conformación de Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana; exigió “refundar la SEP”; anunció que sus críticas serían “implacables” y sostuvo, de manera reiterada, un posicionamiento ideológico desde un cargo de naturaleza técnica-administrativa. Estos elementos no son interpretaciones: constan en declaraciones públicas y acciones observables.
Existen, además, dichos atribuidos al propio funcionario que forman parte del debate público: su autopromoción territorial como impulsor personal del modelo educativo y —por referencia directa de esta autora— la presunción de viajar a Palenque para “recibir instrucciones”. Estas expresiones se consignan como versiones referidas, no como hechos acreditados, y se presentan en su justa dimensión probatoria.
A partir de ello, la hipótesis política razonable no es penal ni acusatoria, sino institucional: cuando un servidor público en activo presume orientación política de un ex presidente y, de manera paralela, actúa públicamente en contradicción con la conducción administrativa del gobierno en funciones, se configura un riesgo objetivo de interferencia indebida en la gobernabilidad administrativa y una ruptura del principio de subordinación jerárquica.
Nada de lo anterior constituye imputación penal ni afirmación categórica de ilegalidad. Es suficiente, sin embargo, para cuestionar legítimamente —desde el marco constitucional y administrativo— la legalidad funcional, la neutralidad institucional y el deber de lealtad que rigen el desempeño de un cargo público técnico dentro del Estado mexicano.
Cuando la política toma la SEP como trinchera, el aula deja de ser espacio de libertad y se vuelve fábrica de obediencia. Y ese es el tipo de destrucción que tarda años en notarse; justo cuando ya es tarde.