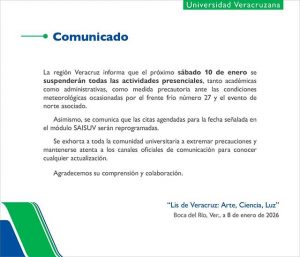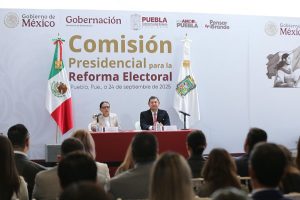Por Silvia Núñez Hernández
Que Donald Trump afirme que “gobernará Venezuela” no es una frase altisonante ni una bravuconada más para consumo interno. Es una declaración jurídicamente imposible, políticamente torpe y reveladora de una visión del poder que desconoce límites, derecho y legitimidad democrática.
Trump no puede gobernar Venezuela.
No porque no quiera.
Sino porque no puede gobernar una nación que no es la suya.
El derecho internacional no funciona por deseos personales ni por pulsiones de fuerza. Ningún presidente extranjero puede adjudicarse la conducción de otro Estado sin violar el principio más elemental del orden internacional: la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Estados Unidos no legisla, no administra ni ejerce soberanía sobre Venezuela. Decir lo contrario no es audacia política: es ignorancia jurídica.
Más aún, resulta francamente ridículo que Trump se permita descalificar a María Corina Machado, afirmando que no tendría la capacidad para gobernar Venezuela. Es un juicio arrogante y profundamente desinformado. María Corina ha resistido persecución, proscripción, amenazas, violencia institucional y el uso del aparato del Estado para anularla políticamente. Ha pagado el costo que solo pagan quienes representan un riesgo real para un régimen autoritario.
Y Trump parece olvidar —o decide ignorar— un hecho central: la oposición democrática conserva las actas que acreditan que Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial y que María Corina es la vicepresidenta electa. Le guste o no a Trump, le acomode o no a los intereses internacionales de turno, ellos son los gobernantes legítimos de Venezuela, impedidos de ejercer por un fraude de Estado.
Que Trump no simpatice con María Corina —quizá por razones tan triviales como la frustración de no haber obtenido un Nobel de la Paz que él deseaba— es irrelevante. La legitimidad democrática no se otorga por simpatía personal ni por aprobación extranjera. Se acredita con votos y con actas. Y esas existen.
Dicho esto, conviene separar con claridad el segundo tema que suele manipularse para justificar discursos imperiales: el petróleo.
Estados Unidos no “robó” el petróleo venezolano. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Durante décadas, el propio Estado venezolano promovió y firmó sociedades con empresas estadounidenses para la exploración y explotación petrolera. No fue imposición ni saqueo: fue inversión pactada, contratos aceptados voluntariamente y esquemas de asociación con la empresa estatal.
El quiebre llegó cuando el poder decidió desconocer esas sociedades, modificar unilateralmente las reglas y desestimar los acuerdos firmados, apropiándose de activos y cancelando condiciones previamente aceptadas. En términos claros: el Estado venezolano incumplió. Violó contratos, afectó inversiones y rompió la seguridad jurídica que él mismo había garantizado.
Eso no fue soberanía. Fue ruptura contractual deliberada.
La respuesta no fue una invasión ni un “gobierno extranjero” imponiéndose. Fue la consecuencia jurídica previsible: litigios, arbitrajes y reclamaciones internacionales por expropiación y daños. Eso no es colonialismo. Es responsabilidad internacional del Estado por haber violado sus propios compromisos.
Después del incumplimiento vino el desastre: caída de inversión, fuga de talento técnico, deterioro de la industria petrolera y colapso productivo. Y entonces, para ocultar la cadena de decisiones internas, se activó la narrativa conveniente del enemigo externo. Culpar a Estados Unidos resultó más fácil que asumir que el Estado venezolano destruyó la confianza, rompió las reglas y luego pretendió reescribir la historia.
Por eso resulta tan peligroso —y tan revelador— que Trump hable de “gobernar Venezuela”. No solo porque no puede hacerlo, sino porque ese discurso borra a los verdaderos protagonistas: a un pueblo que votó, a unas actas que existen y a unos gobernantes legítimos a los que se les arrebató el poder por la fuerza.
Trump no gobierna Venezuela.
El petróleo no justifica fantasías imperiales.
Y María Corina Machado y Edmundo González no carecen de capacidad: les sobró legitimidad y les faltó un Estado que respetara el voto.
Todo lo demás es ruido.
Y el ruido, tarde o temprano, se disipa frente a los hechos.