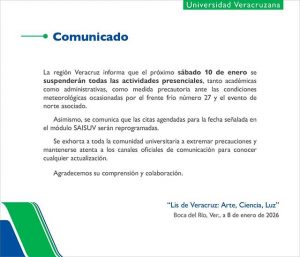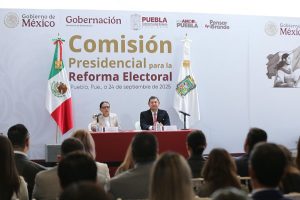Por Silvia Núñez Hernández
Michoacán explotó de rabia. Más de cuarenta mil personas se plantaron frente al Palacio de Gobierno y encendieron el Movimiento del Sombrero, porque estaban hartas de que la protección sea espectáculo y la justicia, ausencia.
La chispa fue el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, un hombre que clamó auxilio y fue abandonado.
La respuesta del Estado no fue enviar policías para prevenir, sino antimotines para reprimir.
Según Omar García Harfuch, Manzo contaba con catorce escoltas de la Guardia Nacional.
Entonces, ¿qué tipo de preparación tienen esos elementos para que dos sicarios puedan atravesar un cerco armado federal y asesinar a un funcionario bajo custodia?
¿En qué momento la seguridad nacional se convirtió en un simulacro donde las escoltas son ornamento y la protección, una farsa?
El crimen de Carlos Manzo exhibe lo que México se niega a aceptar: el Estado ya no protege, ejecuta por omisión.
El gobierno movilizó tres mil antimotines para custodiar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y sofocar el clamor popular.
Pero cuando la sociedad exige seguridad efectiva, cuando los ciudadanos padecen la violencia diaria, entonces no hay elementos, no hay recursos, no hay voluntad.
Eso no es ineptitud: es una elección política.
Se gasta fuerza pública para sacar a un gobernador del palacio y lanzar gas lacrimógeno contra su propio pueblo, pero no se invierte en inteligencia, patrullas o mecanismos reales de protección.
La protección se selecciona: primero se protege al poder; después, si sobra, a la ciudadanía.
Y muchas veces no sobra nada.
México vive bajo un poder que calla donde debería actuar.
Y el silencio de quien gobierna no es prudencia: es complicidad institucional.
El asesinato de un alcalde que había rogado protección no es un hecho aislado ni un error táctico: es el síntoma más claro de un gobierno que prefiere dejar morir antes que reconocer su fracaso.
Cuando las instituciones encargadas de proteger el orden se pliegan al poder político, el resultado es una estructura que no defiende vidas, defiende intereses.
Durante semanas, Carlos Manzo pidió auxilio.
Denunció amenazas, mostró evidencias del peligro, suplicó ayuda.
Lo hizo en público, en video, en medios, a la vista de todos.
Y aun así, el Estado —con Claudia Sheinbaum al mando— decidió retirarle la protección.
Esa decisión, revestida de tecnicismos, es el acto más puro de negligencia criminal: el Estado sabía, podía y no quiso actuar.
El artículo 7 del Código Penal Federal lo dice con claridad: quien tiene el deber jurídico de evitar un resultado y no lo hace, comete delito por omisión.
Si esa omisión provoca una muerte, se configura el homicidio por omisión.
Y cuando quien omite es una autoridad con capacidad de prevenir el daño, la responsabilidad trasciende la moral y se vuelve penal, política y constitucional.
El artículo 109 constitucional no deja lugar a dudas: los servidores públicos son responsables de los actos u omisiones que violen la legalidad y la eficiencia con que deben desempeñar su encargo.
Cada vez que un gabinete ignora una amenaza, cada vez que una presidenta minimiza una alerta, el Estado se convierte en cómplice del crimen.
Porque el Derecho no distingue entre el que dispara y el que permite que se dispare sabiendo que ocurrirá.
El país no necesita condolencias vacías ni discursos de “investigación exhaustiva”.
Necesita procesos penales contra los responsables por omisión.
Porque lo que está ocurriendo no es un accidente institucional: es una estrategia de desgaste y exterminio social, donde la indiferencia se convirtió en política de Estado.
Y donde la Guardia Nacional, lejos de ser garante de paz, se ha transformado en una maquinaria de simulación bajo uniforme.
Exigir justicia por Manzo o por cualquier víctima no es un acto de rebeldía: es un deber cívico.
Denunciar la omisión del Estado ante la fiscalía, ante organismos nacionales e internacionales, no es un acto de revancha, sino la última herramienta que le queda a un pueblo que ya no confía en las versiones oficiales.
Porque la verdad duele: la policía antimotines está lista para contener el descontento, pero no está lista —ni se le ordena— para salvar vidas.
El Movimiento del Sombrero no es solo una protesta; es la constatación de un país que ha aprendido a diferenciar entre la seguridad del poder y la seguridad del pueblo.
Y cuando esa distinción existe, la democracia se deshace: el Gobierno se convierte en guardián de sus privilegios y en verdugo por omisión de quienes esperan protección.
Si el Estado decide proteger al gobernador y reprimir a la ciudadanía, está admitiendo cuál es su prioridad.
Si la sociedad lo permite, seguirá pagando —con muertos— el precio de esa elección.
Porque la omisión también mata; y ahora, cuando las plazas arden, la exigencia es clara:
que respondan los responsables, que se deje de fingir seguridad y que se invierta en lo que realmente salva vidas.
Y sí, la historia lo dejará escrito con claridad:
el poder que pudo proteger y no lo hizo es el mismo que cargará para siempre con la culpa de haber dejado morir.