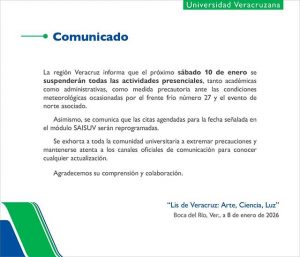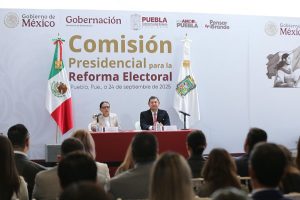Por Silvia Núñez Hernández
Rocío Nahle García quiso vender autoridad, pero terminó exhibiendo algo mucho más grave: una cobardía política que arrastró a su gobierno al ridículo jurídico. La zacatecana apostó por la fuerza bruta del aparato penal, creyendo que acusar a un periodista de terrorismo le permitiría imponer miedo, distraer crisis y disciplinar la narrativa pública. El resultado fue exactamente el contrario: una rectificación forzada, un gobierno descompuesto y una Fiscalía expuesta.
Porque aquí no hubo valentía institucional ni defensa del orden público. Hubo improvisación, abuso y un retroceso humillante. La propia gobernadora terminó reconociendo que “en Veracruz no hay terrorismo”, dejando sin piso el disparate que su Fiscalía había decidido impulsar. No fue una aclaración espontánea ni un acto de congruencia. Fue la aceptación pública de que el montaje se había caído antes de empezar.
La rectificación no nació del respeto al derecho, sino del miedo político.
La instrucción vino de arriba. El Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta hoy un escenario mucho más complejo que los excesos de una gobernadora local: la tragedia del Tren Interoceánico, un episodio que amenaza con escalar, generar tensiones internas y provocar reacciones indeseables del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, sostener una acusación penal grotesca contra un periodista no solo era innecesario, sino políticamente suicida.
Por eso Nahle tuvo que tragar sapos enteros. No porque haya entendido el daño causado, sino porque insistir en la acusación de terrorismo comprometía a toda la estructura de poder. El presidente puede administrar tragedias, conflictos y crisis de Estado; respaldar ocurrencias penales locales sin sustento jurídico simplemente no. Ahí se marcó la línea. Y la zacatecana retrocedió.
Pero la retirada fue cobarde. En lugar de asumir responsabilidad, se deslindó. Y cuando una gobernadora se lava las manos, deja a alguien más sosteniendo el costo político, jurídico y mediático. En este caso, la Fiscalía.
La fiscal —la llamada “carnal”— quedó sola en el escenario, sosteniendo una acusación que su propia jefa política ya no defiende. Conviene recordarle una regla elemental del poder que en Veracruz ya conocemos bien: el mecate siempre se rompe por lo más delgado. Hoy quedó claro hasta dónde llega el respaldo de su patrona: hasta donde no le genera costo personal. Más allá, que cada quien se haga cargo.
Y aquí no se trata de errores técnicos ni de diferencias interpretativas. Fabricar delitos no es una figura retórica, es una práctica autoritaria. Acusar de terrorismo sin pruebas públicas, sin hechos verificables y con un supuesto “testigo” que nadie ve ni puede contrastar, no es una torpeza: es una decisión consciente de usar el derecho penal como garrote político. Y eso tiene consecuencias.
El caso del compañero Rafael León Segovia, conocido como Lafita, se convirtió en un espejo incómodo. No solo expuso el intento de criminalizar el periodismo, sino la fragilidad de un gobierno que, ante la primera corrección desde arriba, se desmorona internamente y abandona a sus propios operadores.
En Veracruz ya hemos visto esta película. Sabemos cómo termina cuando el poder cree que puede torcer la ley sin pagar el precio. Hay precedentes claros. Jorge Winckler no cayó por discursos ni por columnas, sino por decisiones tomadas desde el poder que después nadie quiso sostener.
El mensaje es brutalmente claro y no admite simulaciones: cuando una gobernadora se deslinda, no protege; cuando el poder central corrige, no respalda excesos; y cuando una Fiscalía insiste en defender imputaciones insostenibles, queda completamente sola.
Por eso hoy, desde el periodismo, no basta con narrar los hechos ni esperar comunicados. Exigimos la destitución inmediata de esa fiscal.
No puede permanecer al frente de una institución quien utiliza el aparato penal para fabricar delitos y perseguir periodistas. La libertad de expresión no se administra, se respeta. Y el derecho penal no es herramienta de propaganda ni de venganza política.
En derecho, como en política, la cobardía se paga.
Y casi siempre la pagan quienes ejecutan las órdenes, creyendo —ingenuamente— que alguien, arriba, los va a cubrir cuando todo se derrumba.