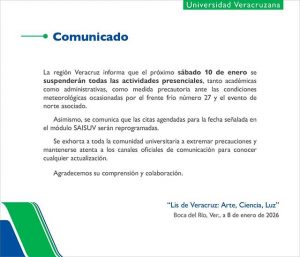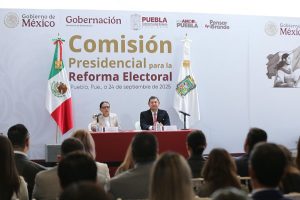Por Silvia Núñez Hernández
El comunicado reciente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz anunciando la imputación contra el periodista Rafael “N” no refleja eficiencia institucional. Refleja algo mucho más grave: selectividad punitiva. En Veracruz, la justicia no se mueve con los mismos tiempos ni con el mismo rigor dependiendo de a quién se investigue y a quién se pretenda someter.
Cuando las denuncias apuntan hacia el propio Estado —como ocurre con los expedientes abiertos contra la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas— los procesos se alargan, se fraccionan, se administran hasta el desgaste. Oficios que no se contestan, audiencias que se difieren, trámites que envejecen en los cajones. La dilación no es un error: es el método.
Pero cuando el objetivo es imputar —y peor aún, fabricar delitos— la Fiscalía se vuelve súbitamente diligente. Las imputaciones llegan rápido, los comunicados se emiten sin pudor y la narrativa institucional se cierra antes incluso de que el expediente resista una revisión mínima. Ahí sí hay prisa. Ahí sí hay energía. Ahí sí hay discurso de legalidad, aunque la práctica huela a consigna.
Conviene decirlo con claridad: imputar no es probar. El derecho penal no se satisface con boletines ni con frases de manual. Para sostener una acusación de esta gravedad, la Fiscalía está obligada a demostrar hechos concretos, participación específica, adecuación estricta al tipo penal, licitud de las pruebas y una investigación realizada con debida diligencia. No suposiciones, no inferencias vagas, no construcciones mediáticas. Pruebas.
Fabricar imputaciones es fácil. Sostenerlas jurídicamente no. Y cuando los tiempos procesales se aceleran sin que el expediente lo justifique, lo que se exhibe no es justicia, sino punitivismo instrumentalizado.
En este contexto, resulta especialmente preocupante —y revelador— que la gobernadora Rocío Nahle García haya declarado que en Veracruz se ha vivido un “exceso de libertad de expresión”. La afirmación no es un desliz retórico: es una visión autoritaria del poder.
La libertad de expresión no es una concesión del Ejecutivo, no admite niveles “aceptables” definidos por la gobernadora, ni se ejerce con permiso del poder. No existe en la Constitución ni en los tratados internacionales la noción de “exceso” de libertad de expresión. Existe, en todo caso, el exceso de poder.
Y conviene recordarlo sin eufemismos: Rocío Nahle no es dueña del Estado. Es empleada pública. Cobra del erario. Vive del dinero de los ciudadanos. Ella y toda su familia comen de recursos públicos. Su función no es administrar libertades ni decidir cuándo resultan incómodas, sino garantizarlas. Su incapacidad para entenderlo —política, jurídica y éticamente— empieza a convertirse en hartazgo social.
La preocupación no es solo local. Tras la detención del periodista Rafael “L”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se pronunció públicamente, advirtió sobre los reportes de criminalización del ejercicio periodístico e informó que monitoreará de cerca el caso, exigiendo respeto a las garantías judiciales y al debido proceso. Cuando un organismo internacional fija la mirada en Veracruz, no es por rutina: es porque detecta riesgo estructural.
La contradicción es brutal. El mismo Estado que dice acatar sentencias internacionales por violaciones graves a derechos humanos es el que hoy normaliza imputaciones exprés contra periodistas. El mismo discurso de respeto a los derechos humanos convive con prácticas que los erosionan. No es incoherencia: es doble estándar.
Lo que se observa no es un caso aislado, sino un patrón: lentitud calculada cuando las víctimas exigen responsabilidad institucional, y celeridad punitiva cuando el poder se siente incómodo. La justicia deja de ser un mecanismo de reparación y se convierte en una herramienta de control.
La pregunta incómoda permanece intacta, por más comunicados que se emitan:
¿Por qué la justicia corre cuando conviene al poder y se arrastra cuando se le exige rendir cuentas?
Mientras esa pregunta siga sin respuesta, lo evidente no podrá ocultarse: en Veracruz, hoy, no se persiguen delitos; se persiguen voces.