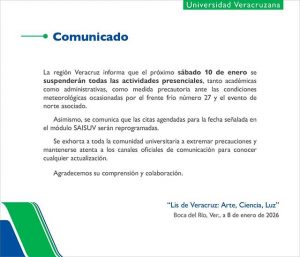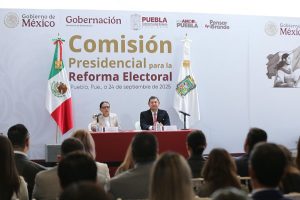Por Silvia Núñez Hernández
La noticia de la captura de Nicolás Maduro no se celebra por su procedimiento ni por el debate jurídico que otros querrán imponer. Se celebra por su significado político. Porque marca —real o simbólicamente— la fractura de uno de los regímenes autoritarios más arrogantes y longevos de América Latina, sostenido durante años por la impunidad, el control del discurso y la protección mutua entre gobiernos que aprendieron a sobrevivir negando la realidad.
Maduro no fue solo el rostro de una dictadura. Fue el modelo exportable del autoritarismo moderno: persecución a opositores, captura de instituciones, sometimiento de poderes públicos, uso político de las fuerzas armadas, criminalización de la disidencia y un discurso “popular” utilizado como coartada para justificar el saqueo del Estado y la devastación social. Ese modelo no se quedó en Venezuela. Ese modelo cruzó fronteras.
Para México, esta noticia no es ajena ni lejana. Es un golpe directo al relato de invulnerabilidad que durante años ha sostenido el proyecto político de Morena y su autodenominada “Cuarta Transformación”. Aquí también se nos quiso convencer de que el poder “del pueblo” era intocable, de que los líderes carismáticos no rendían cuentas, de que los hijos, los círculos familiares y los operadores del régimen estaban blindados, y de que la justicia solo aplicaba para los adversarios.
La caída simbólica de Maduro dinamita esa ficción. Envía un mensaje incómodo y brutal: ningún régimen es eterno y ningún “líder histórico” es intocable.
El hartazgo en México ya no es una emoción pasajera; es un estado permanente. Hartazgo frente a un gobierno que normalizó la mediocridad, que desmanteló capacidades del Estado, que improvisó políticas públicas con costo humano incalculable y que administró la muerte como si fuera una estadística más. Ahí están las víctimas de la Línea 12, aplastadas por la negligencia y la corrupción; las niñas y niños del Colegio Rebsamen, convertidos en símbolo de la impunidad tras el sismo; los muertos y desaparecidos cuya memoria se pierde entre expedientes cerrados y discursos vacíos; las denuncias de personas asesinadas o desaparecidas en cuarteles y predios como el Rancho Izaguirre, donde el silencio del Estado pesa más que cualquier consigna.
Morena no solo falló en gobernar: falló en cuidar la vida. Falló en seguridad, en salud, en educación, en infraestructura, y falló —sobre todo— en entender que el poder no es patrimonio personal ni herencia familiar. Por eso, cuando se habla de la esperanza de ver en prisión a Andrés Manuel López Obrador, a sus hijos y a los llamados “poderosos” de la 4T, no se habla de venganza. Se habla de justicia tardía, de una sociedad cansada de la impunidad selectiva, de la moralina vacía y del cinismo institucional.
La historia es clara: los regímenes no caen cuando gobiernan; caen cuando pierden el control del relato y de la protección que los rodea. Maduro parecía intocable. No lo fue. Y si él no lo fue, nadie lo es. Eso es lo que realmente incomoda hoy a los herederos ideológicos del autoritarismo disfrazado de “proyecto social”: el precedente de que el poder se puede fracturar, de que los pactos de silencio se pueden romper, de que el discurso “popular” no alcanza para tapar la corrupción, la incompetencia y la destrucción institucional.
Celebrar la captura de Maduro no es celebrar la intervención en otro país. Es celebrar la fragilidad del autoritarismo. Y en un México golpeado por un proyecto que se proclamó moralmente superior mientras acumulaba muertos, desaparecidos, hospitales colapsados y un país más desigual, la esperanza no es ingenua. Es memoria. Es hartazgo organizado. Es la certeza de que el poder absoluto también cae y de que, tarde o temprano, la cárcel deja de ser una amenaza discursiva y se convierte en destino.