
Por Silvia Núñez Hernández
La frialdad con la que Claudia Sheinbaum se refirió al asesinato del alcalde Carlos Manzo estremeció más que la noticia misma. No hubo enojo ni desconsuelo, solo una voz vacía de humanidad, un discurso torpe, casi ensayado, donde el dolor ajeno fue minimizado a trámite. Esa escena no solo reveló su distancia del pueblo: la confirmó como una mandataria que ha dejado de sentir. México está gobernado por una mujer que no gobierna, que no protege, que no enfrenta. Una presidenta que administra cadáveres y discursos, pero no justicia.
El asesinato de Manzo no fue un crimen aislado ni un episodio fortuito: fue el parteaguas político y moral del sexenio. Una línea roja cruzada frente a la indiferencia presidencial y la corrupción estructural de un Estado que ya no se finge incompetente: es cómplice. A partir de ese crimen, el país entendió que Claudia Sheinbaum no preside una república, sino que encabeza una simulación de gobierno sostenida por la impunidad y el miedo.
Mientras México se desangra en sus carreteras y en sus pueblos, la presidenta sonríe frente a las cámaras con la serenidad de quien vive en un país que no existe. En su mundo, los abrazos sustituyen a la estrategia, la propaganda reemplaza la inteligencia, y el silencio se volvió política de Estado. Detrás de su discurso de calma, los cárteles operan con más poder que nunca. Y no porque sean invisibles, sino porque son intocables.
Claudia Sheinbaum no es ingenua. Sabe quiénes son los jefes del crimen, conoce sus estructuras, sus territorios, sus hombres y sus negocios. Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, conoce cada mapa, cada llamada intervenida, cada operación. Sin embargo, no actúan. Porque actuar significaría romper el pacto que sostiene este régimen: un pacto no firmado, pero vigente, entre el crimen organizado y el poder político. Ese pacto garantiza elecciones en paz, gobernabilidad en apariencia y dinero sin ruido.
El país está tomado. Gobernadores que negocian con cárteles para asegurar su supervivencia, diputados que protegen intereses criminales, presidentes municipales que pagan por no ser ejecutados. La estructura del Estado ha sido absorbida por la violencia hasta volverse indistinguible de ella. Los criminales gobiernan los territorios, mientras la presidenta gobierna la narrativa. Y entre ambos, la ciudadanía queda atrapada en un Estado binario: el del discurso y el del terror.
Sheinbaum heredó la doctrina de su mentor político: “abrazos, no balazos”. Pero lo que comenzó como eslogan de campaña se transformó en un blindaje para la impunidad. Hoy, esa frase se traduce en un permiso para delinquir, en un escudo institucional para los sicarios, y en una renuncia pública del Estado a ejercer la justicia. En cada “abrazos, no balazos” se esconde la excusa para no tocar a los poderosos del crimen. En cada “abrazos” muere un ciudadano que el gobierno decidió no defender.
El asesinato de Carlos Manzo exhibió la descomposición del sistema federal de protección a servidores públicos. El alcalde tenía catorce escoltas de la Guardia Nacional, catorce elementos armados que no evitaron que dos sicarios lo acribillaran. ¿Qué clase de seguridad es esa? ¿Qué clase de Estado presume cuidar a sus funcionarios cuando no puede evitar una ejecución frente a un operativo federal? Ese crimen es la prueba más clara de lo que Sheinbaum niega: México se gobierna desde el crimen, no desde el Estado.
Y mientras la presidenta guarda silencio, el mundo observa. Desde Estados Unidos, Donald Trump ya ha comenzado a mover las piezas. NBC News, Newsweek y Associated Press reportaron que el gobierno norteamericano prepara un plan militar para intervenir directamente en territorio mexicano con el objetivo de desmantelar cárteles y laboratorios. El Pentágono lo niega públicamente, pero la intención política está trazada. Para Washington, México ya no es un aliado débil, sino un Estado fallido. Y la pasividad de Sheinbaum es el detonante de esa percepción.
El anuncio de Trump no es nuevo, pero esta vez tiene un contexto más grave. La presidenta mexicana ha perdido el control institucional, la confianza internacional y la narrativa pública. Su gobierno es incapaz de garantizar seguridad, justicia o soberanía. Cuando Sheinbaum se queja de “injerencias extranjeras”, olvida que la verdadera pérdida de soberanía no vino de fuera, sino desde dentro: cuando decidió proteger criminales antes que ciudadanos.
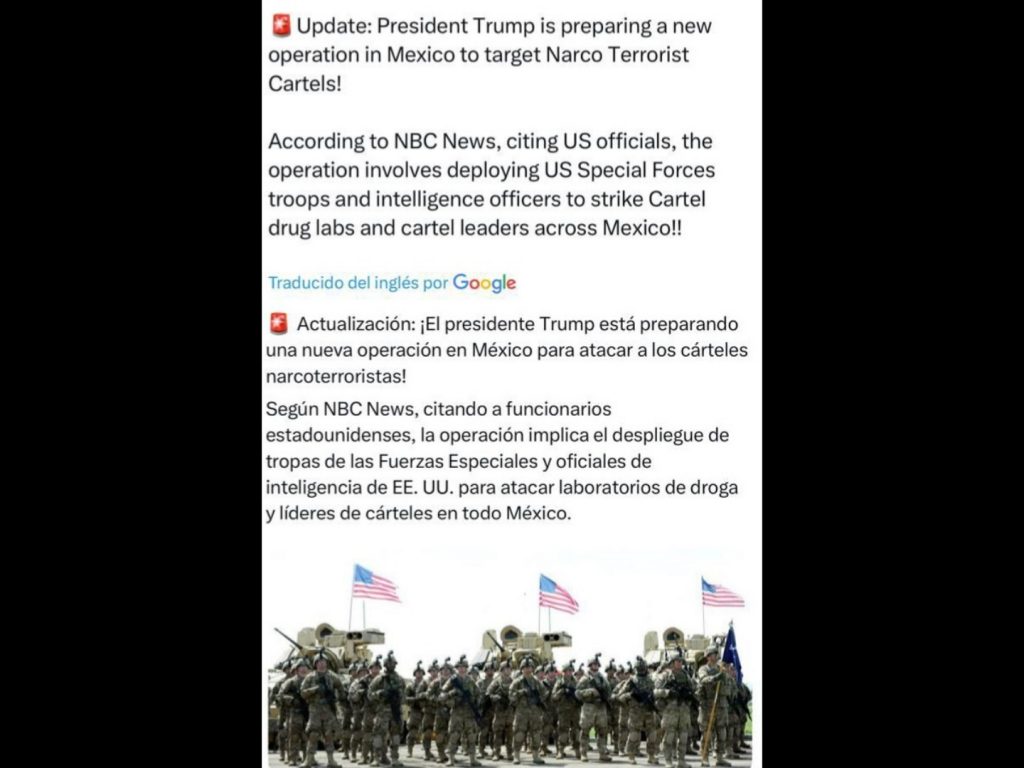
La cancillería mexicana se apura a repetir los viejos clichés de soberanía y respeto, pero la soberanía no se declama, se ejerce. México dejó de ser soberano el día en que cedió el control de su territorio a los cárteles; el día en que el gobierno federal sustituyó el mando civil por la complacencia criminal. Hoy, cada Estado tiene su propio patrón del narcotráfico; cada región, su propio ejército paralelo; cada pueblo, su propio miedo.
Y mientras tanto, Sheinbaum sonríe, como si gobernara un país que ya no existe. Un país que se cae a pedazos mientras ella habla de esperanza y de justicia social. Un país donde los desaparecidos son cifras, los muertos son discurso y las víctimas son inconvenientes.
Pero el vacío que ella deja no queda sin dueño. Andrés Manuel López Obrador observa a la distancia, en silencio calculado. Le conviene más una Claudia débil que una Claudia fuerte. Siempre fue su pieza más dócil, su extensión del poder, la sombra que garantizaba impunidad al viejo caudillo. Ahora, su caída le sirve de escudo. Si el país colapsa, López Obrador aparecerá como el salvador moral del desastre que él mismo fabricó. Una Claudia rota le garantiza al patriarca la posibilidad de regresar —como guía, como redentor, como mito— y limpiar con discurso lo que destruyó con política.
Adán Augusto López también se beneficia del derrumbe. Hombre de control y cálculo, tejió vínculos con militares, gobernadores y operadores judiciales. Si Sheinbaum se desploma, él puede presentarse como el restaurador del orden, el rostro duro del mismo régimen. Su discurso de “paz con control” reemplazaría al de los “abrazos sin autoridad”. Guarda silencio porque entiende que el poder cae solo cuando el pueblo deja de sostenerlo. Y Sheinbaum ya no tiene quién la sostenga.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, esperan. No necesitan empujarla, solo dejar que la realidad la entierre. Cada vez que la Guardia Nacional fracasa, el Ejército gana poder. Cada vez que un alcalde muere, los militares fortalecen su posición como garantes del orden. Si la presidenta cae, ellos llenarán el vacío. Controlarán los recursos, el territorio y la política, disfrazados de custodios de la paz. En los hechos, México se convertirá en una república militar administrada por el caos.
La caída de Sheinbaum no será un accidente. Será la suma de voluntades que la rodean: la indiferencia de AMLO, la ambición de Adán Augusto, la paciencia del Ejército y la desesperación de un país que ya no cree en el poder. Su desplome no será producto de la oposición ni del periodismo crítico: será la consecuencia de su propio vacío moral y de la podredumbre que eligió tolerar.
Carlos Manzo no murió solo: murió como símbolo. Representa al México indefenso, al ciudadano sin Estado, al servidor público abandonado por el gobierno que debía protegerlo. Su asesinato será recordado como el punto exacto donde el poder se reveló impotente, y donde la presidenta perdió el alma.
La historia no perdona a quienes gobiernan con cobardía. Sheinbaum podrá seguir manipulando cifras, repitiendo que hay menos homicidios, menos violencia, menos miedo. Pero las calles cuentan otra historia: la de un país gobernado por el crimen y bendecido por la indiferencia.
Cada palabra suya es una declaración de derrota.
Cada omisión, un favor al narco.
Cada muerte, una firma presidencial.
Cuando el poder se convierte en miedo y la justicia en simulación, el Estado ya no existe.
Claudia Sheinbaum no pasará a la historia como la primera presidenta de México, sino como la mandataria que protegió a los cárteles mientras el país ardía.
Y cuando el fuego consuma lo que queda, no habrá discursos ni lealtades que la salven.
Porque en México ya no gobierna la presidenta.
Gobierna la impunidad.







