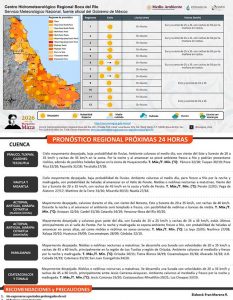Por Silvia Núñez Hernández
La presidenta afirma con insistencia que no utiliza la fuerza del Estado para reprimir a la ciudadanía, pero los hechos se han encargado de contradecirla una y otra vez con una precisión que resulta vergonzosa para cualquier democracia seria. Cada vez que la sociedad se organiza para manifestarse, aparece el mismo guion: irrumpen grupos de choque vestidos de negro, irrupciones perfectamente sincronizadas con los momentos más tensos de la marcha, capaces de avanzar sin obstáculos, actuar en zonas liberadas, destruir selectivamente y provocar el nivel exacto de caos que el gobierno necesita para justificar la intervención policial. En cuanto estos grupos cumplen su función, la policía entra en escena con una violencia que no se atreverían a usar contra quienes realmente ponen de rodillas al Estado: los grupos criminales.
Ese “bloque negro” no es un fenómeno espontáneo de radicalidad social, ni una expresión marginal de inconformidad. Es un dispositivo político, cuidadosamente útil para un gobierno que requiere construir la narrativa del enemigo interno cada vez que la crítica ciudadana se hace imposible de ignorar. La presidenta los utiliza porque operan en el umbral donde la ley no puede llegar, porque ejecutan tareas que la autoridad no quiere firmar directamente y porque su presencia permite crear el clima de hostilidad necesario para que la represión parezca una respuesta obligada, no una decisión calculada.
Este país no puede normalizar que la máxima autoridad recurra a operadores encapuchados para moldear la percepción pública y desatar la fuerza del Estado contra la propia población. Quien gobierna mediante grupos de choque actúa con la lógica y la moral de un delincuente: delega el trabajo sucio en terceros, procura que nunca se les identifique, les abre el paso mientras aparenta desconocer su origen y finalmente justifica los golpes, el gas y los encapsulamientos como si fueran consecuencia inevitable de una violencia que él mismo sembró.
Las democracias reales responden a la protesta con diálogo, negociación y capacidad de escucha. Los gobiernos seguros de su legitimidad no necesitan infiltrar agitadores, ni disfrazar policías, ni permitir la presencia de provocadores que avanzan sin oposición. El uso recurrente de estos grupos revela un poder que se sabe débil, acorralado y dependiente de la manipulación para sostener su discurso de autoridad moral.
El patrón está tan depurado que ya ni siquiera intenta ocultarse. Los miembros del bloque negro entran y salen de la escena pública como si tuvieran pase institucional, jamás son detenidos ni perseguidos, y su presencia coincide puntualmente con los momentos en que el gobierno necesita justificar el uso de la fuerza. Mientras tanto, el ciudadano común es tratado como un enemigo del Estado: lo encapsulan, lo empujan, lo humillan, lo golpean, lo gasean y finalmente lo culpan de la violencia que otros sembraron deliberadamente.
La contradicción es obscena. Mientras la delincuencia organizada opera con absoluta libertad y goza de acuerdos silenciosos y protección territorial, el gobierno reserva su violencia para quienes exigen justicia. Los abrazos son para quienes destruyen al país; los balazos simbólicos y reales son para quienes lo sostienen con su trabajo, sus impuestos y su dignidad.
Utilizar grupos de choque para fabricar escenarios de represión no es solo una estrategia de control. Es la confirmación de un autoritarismo en expansión, de una estructura de poder que privilegia la manipulación sobre la transparencia, y de un gobierno que no confía ni en su legitimidad ni en su capacidad de responder con argumentos. Es, además, una violación flagrante a los derechos humanos y un recordatorio de que la violencia de Estado no siempre se expresa con uniformes: muchas veces llega envuelta en capuchas negras, bajo la complicidad del silencio oficial.
Pero todo poder tiene un punto de inflexión.
La ciudadanía no es ingenua ni está dispuesta a aceptar que el gobierno maquille su represión con discursos de paz. Cuando un Estado recurre a delincuentes para intentar doblegar al pueblo, se topa inevitablemente con la fuerza moral de quienes ya no están dispuestos a ser tratados como súbditos.
Ese momento ha llegado.
Este gobierno despertó al tigre.
Apéndice necesario: El coro oficialista y su discurso vacío

Mientras el país observaba cómo la presidenta utilizaba a su bloque negro para montar una narrativa de violencia fabricada, los gobernadores de Morena se apresuraron a firmar un pronunciamiento que buscaba dotar de legitimidad lo que es, en el fondo, una operación política profundamente deshonesta. El comunicado, redactado con un lenguaje burocrático y una solemnidad falsa, pretende condenar la violencia sin mencionar la responsabilidad del propio gobierno en producirla.
Resulta ofensivo que hablen de “rechazo enérgico a la violencia” cuando todos conocemos el origen de la agresión que permitió justificar los golpes. Insisten en la defensa de la “protesta pacífica” mientras respaldan a una presidenta que reprime sin titubeos a quienes se atreven a cuestionarla. Y rematan el documento con esa advertencia contra “actores ajenos al bienestar común”, una frase diseñada para desviar la atención de los verdaderos intrusos: los provocadores protegidos por el Estado.
Presumen unidad, pero lo que realmente exhiben es miedo: miedo a perder presupuesto, miedo a contrariar la línea presidencial, miedo a dejar de pertenecer al bloque que hoy reparte poder como si fuera una concesión divina.
No firman por convicción ni por principios; firman porque el servilismo se ha convertido en la plataforma de ascenso de quienes carecen de carácter.
El país no les cree.
La ciudadanía no los respeta.
Y la historia no recordará ese documento como un acto de responsabilidad, sino como un monumento al ridículo.
Porque mientras ellos repiten un guion vacío, México ya entendió lo esencial: la presidenta utilizó a su bloque negro como una delincuente que necesita intermediarios para ejecutar la violencia que no puede firmar abiertamente.
Y esa evidencia, por más firmas que acumulen, no podrán borrarla.
Porque sí: despertaron al tigre.